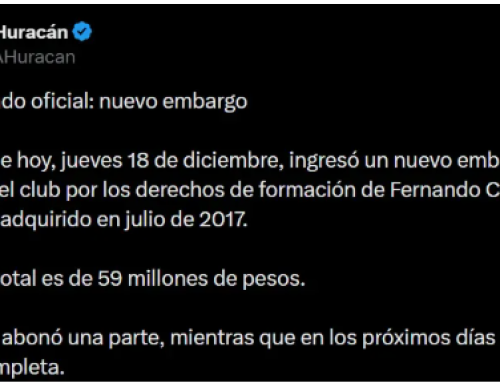El barrio fue el epicentro de Buenos Aires a través de su puerto, pero la contaminación y la desinversión lo hicieron decaer. Ahora concentra pobreza y hacinamiento, pero pelea por volver a crecer. Entre la cultura del trabajo que pintó Quinquela y la nostalgia del “paraíso perdido”.
Un botero rema justo debajo del transbordador Nicolás Avellaneda, ida y vuelta desde la Isla Maciel. Lleva hombres con bicicletas, mujeres con cochecitos, nenes con guardapolvos blancos: a cada uno les cobra doscientos pesos el viaje. Tres catamaranes barredores se reparten la superficie del espejo de agua de la Vuelta de Rocha para que no floten ni botellas, ni paquetes de galletitas, ni caca de perro. Dos parejas de turistas chinos, cuatro adolescentes de la India y una familia mendocina se turnan para sacarse fotos en las paredes de chapa pintadas cada una de un color diferente.
De un bus blanco ploteado con el nombre de alguna agencia de turismo bajan unos veinte brasileros y se apuran a formar fila frente a la esquina en la que se puede subir una escalera para sacarse una foto con un Messi de yeso que levanta la Copa del Mundo. Los nenes que bajaron del bote del lado porteño apuran el paso porque la hora de entrar a la escuela se les viene encima: uno de ellos lleva un gorro de lana azul con el escudo de San Telmo. De este lado del agua estos colores están lejos de ser gobierno pero la camaradería es bienvenida.
Un brasilero pone mil pesos en una lata destinada a las propinas y se saca una foto con una réplica de la Copa Libertadores. Dos chilenas le dan 3.000 pesos al tanguero y la tanguera que posan con ellos: cada uno de los dos, en un buen día en Caminito, recauda entre 30.000 y 40.000 pesos. El encargado de un bar le prepara un café nuevo a un parroquiano porque, por la charla, se le enfrió. Y le cobra a un extranjero un 25% más que al parroquiano por un café del mismo tamaño.
Tres nenas que dicen que están en cuarto grado no se cruzan con ningún auto en el camino a la escuela: viven en el barrio Catalinas Sur, ese microcosmos de 2.500 viviendas creado en los sesenta que tiene escuela, iglesia, calles peatonales internas y un espíritu comunitario conmovedor. La mandíbula frondosa de un callejero con antepasados pastores alemanes custodia la entrada de un conventillo en los que todavía abunda la madera, ese material que protagonizó los incendios más graves de esta punta de la ciudad. Adentro, en el patio que comparten 24 familias, unos cinco o seis adolescentes pelean su batalla de gallos vecinal: se apilan para desafiarse a puras rimas improvisadas.
A dos cuadras de La Bombonera, María Ángeles vende una, dos, tres, varias camisetas de Riquelme por día. Algunas menos de Maradona. Y los lunes, la del jugador que más haya brillado el fin de semana. Un hombre desmaleza el baldío en el que duerme para que los días de partido esté listo para los autos: 5.000 pesos la plaza.
Un señor que parece más de setenta descansa apoyado en una de esas escaleras de tres o cuatro escalones que suben y bajan en las veredas de este barrio que tuvo que construirse a sabiendas de que las inundaciones eran parte de su folklore. Las mujeres apuran el paso por la calle: no hay tiempo para escalar y descender en medio de los mandados. Un contingente de chicos de segundo grado camina por la avenida Pedro de Mendoza nombrando los colores de los que están pintados los adoquines y las paredes del Complejo Quinquela Martín, que incluye museo, centro de primera infancia, jardín de infantes, escuelas primaria y secundaria, teatro y un hospital odontológico para chicos. El único que no juega a lo de los colores repite una misma pregunta: “¿Cuándo vamos a al cancha?”.
Una autobomba espera que sea el momento de hacer lo suyo pero no se parece a ninguna otra: está pintada de azul y oro. Lo del rojo es para todas las demás. La fila para hacerse atender en la guardia del Hospital Argerich llega hasta la vereda de la avenida Almirante Brown y una pareja adolescente elige la baranda que le pone borde al Riachuelo para besarse.
Mientras todo eso ocurre, como un mantra y como una advertencia, las pintadas de las paredes repiten: “República de La Boca”, “Este barrio no olvida”, “Esto es La Boca”. Este pedazo de la Ciudad que este viernes celebra su 154º aniversario -en conmemoración de la creación del Juzgado de Paz de La Boca del Riachuelo- les avisa todo el tiempo, a los visitantes y también a los locales, que estar acá no se parece a estar en ningún otro lado.
Del centro a la periferia
Este olor a agua que va y que viene, el olor de las orillas, habrá sentido Pedro de Mendoza en 1536, cuando fundó el Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. El Parque Lezama, en uno de los límites de La Boca, fue por su altura sobre el nivel del río epicentro de esa fundación, y el Riachuelo, por la posibilidad de que los barcos accedieran por esa vía, un gran protagonista.
Volvió a serlo hacia 1580, cuando Juan de Garay encabezó la segunda -y última, al menos que sea cierta la fundación mítica imaginada por Borges, nunca se sabe- fundación de Buenos Aires. El Riachuelo, Vuelta de Rocha y el puerto instalado en su boca -en La Boca- serían durante siglos uno de los centros neurálgicos de la que se convertiría en capital del Virreinato del Río de la Plata con el correr de los años.
Buenos Aires, su actividad comercial y política, crecería desde el sur hacia el norte. El comercio legal y también el contrabando se ejercerían durante la enorme mayoría de todos los años transcurridos hasta hoy a través de la navegación. La actividad portuaria -y de construcción y reparación de barcos, de almacenamiento, de industrialización de los productos que iban y venían- era la punta de lanza de una ciudad que tenía en su extremo sur y en su casco histórico sus músculos más activos.
Pero las cosas, como el mundo, iban a cambiar. La actividad portuaria se mudó, el Riachuelo se contaminó -por la presencia industrial pero sobre todo por la falta del tendido de cloacas-, la desinversión se acrecentó a partir de los años setenta y ochenta, el transbordador Nicolás Avellaneda quedó inactivo -y hasta estuvo por venderse como chatarra-. La Boca, que había sido el puerto (y entonces la puerta) de entrada a Buenos Aires, quedó cada vez más y más al fondo.
Viajemos al presente. La Boca integra ahora mismo la Comuna 4 de la Ciudad. Según el último censo oficial del Gobierno de la Ciudad, la Comuna 4 es la tercera de las quince en las que está dividido el territorio porteño si se tiene en cuenta la cantidad de personas en situación de calle que hay en cada zona. En esa misma comuna, alrededor del 15% de las viviendas totales atraviesan escenarios de hacinamiento o hasta de hacinamiento crítico. A fines de 2023, según la organización La Boca Resiste y Propone, unas 280 familias enfrentaban 280 causas por desalojo en el barrio.
En febrero de este año, cuando la Ciudad y el país atravesaban un escenario crítico respecto del dengue, la Comuna 4 estaba entre las cinco más altas respecto de la tasa de casos por cantidad de habitantes y era la segunda en cuanto a cantidad de casos. En agosto de 2023, el Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires publicó una nueva edición de su Índice de Bienestar Urbano (IBU), que contempla el ingreso per cápita, el nivel de desocupación, el acceso a la educación obligatoria y la tasa de mortalidad infantil en cada comuna de la Ciudad. La 4, de la que La Boca forma parte, obtuvo como resultado “Negativo”. Se trata de una de las dos comunas con mayor tasa de desocupación de la Ciudad.
La Boca fue el centro y, por cómo la Ciudad redistribuyó su riqueza a lo largo del siglo XX y hasta hoy, ahora tiene una posición mucho menos potente que en su época de oro. Pero muchos de sus vecinos, desde los que advierten con pintadas en las paredes que esta república es un territorio especial hasta los que añoran el brillo de las cantinas, las pizzerías y un puerto pujante, creen en la capacidad de su barrio para volver a crecer sin perder su esencia.
Las voces de los vecinos
“Me quiero quedar en La Boca. El barrio tiene complicaciones, desafíos, como la inseguridad. Pero a pesar de eso tiene un encanto que es dificilísimo encontrar en otro lado. La sensación de comunidad, de pertenencia, es invaluable. No lo cambiaría por nada”. Bruno tiene 25 años y es lo que muchos por estas calles llaman “nacido y criado”. Se mudó varias veces pero nunca fuera de los límites de este barrio. Ahora vive cerca de la Usina del Arte y es el cocinero de un café a metros de Caminito.
Suenan tangos y acentos de distintos países y provincias argentinas mientras Bruno cocina y Fabián, el encargado del lugar, atiende las mesas. Acá una milanesa con papas fritas y una bebida puede salir de 10.000 a 12.500 pesos. Depende de si hay mucha gente o poca, depende también de si el cliente vive en pesos argentinos o no. El café con dos medialunas se consigue a entre 4.500 y 5.000, y los carteles lucen fileteados.